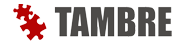Envíamos un artículo que nos ha parecedo muy interesante para la educación de nuestros hijos, el artículo original está en la página web del Opus Dei: http://www.opusdei.es/art.php?p=47536
Jugar es necesario para disfrutar de la vida. Se aprende además a ganar y perder, a usar la imaginación, a estar con los demás… e incluso a tratar a Dios.
Hoy, en muchos países, el sistema educativo da a niños y jóvenes cada vez más tiempo libre, de modo que muchos padres son especialmente sensibles a la importancia de esos momentos para la educación de sus hijos.
En ocasiones, sin embargo, el principal temor es que «se pierda el tiempo» durante los periodos no lectivos. Por eso, muchas familias buscan actividades extraescolares para sus hijos; no es raro que estas posean cierto corte académico -un idioma o un instrumento musical-, que complete sus estudios.
EL VALOR DEL TIEMPO LIBRE
El tiempo libre posee unas virtualidades educativas específicas, a las que se refería Juan Pablo II cuando animaba a «potenciar y valorizar el tiempo libre de los adolescentes y orientar sus energías».
En esas horas diarias en las que las obligaciones académicas se interrumpen, en mayor o menor medida, el joven se siente dueño de su propio destino; puede hacer lo que realmente quiere: estar con sus amigos o su familia, cultivar aficiones, descansar y divertirse del modo que más le satisface.
Ahí toma decisiones que entiende como propias, porque se dirigen a jerarquizar sus intereses: qué me gustaría hacer, qué tarea debería recomenzar o cuál podría aplazar… Puede aprender a conocerse mejor, descubrir nuevas responsabilidades y administrarlas. En definitiva, pone en juego su propia libertad de un modo más consciente.
Por eso los padres y educadores deben valorizar el tiempo libre de quienes dependen de ellos. Porque educar es educar para ser libres, y el tiempo libre es, por definición, tiempo de libertad, tiempo para la gratuidad, la belleza, el diálogo; tiempo para todas esas cosas que no son «necesarias» pero sin las que no se puede vivir.
Este potencial educativo puede malograrse tanto si los padres se desentienden del ocio de los hijos -siempre que cumplan con sus obligaciones escolares-, como si lo ven solo como una oportunidad de «prolongar» su formación académica.
En el primer caso, es fácil que los hijos se dejen llevar por la comodidad o la pereza, y que descansen de un modo que les exija poco esfuerzo (por ejemplo, con la televisión o los videojuegos).
En el segundo, se pierde la especificidad educativa del tiempo libre, pues este se convierte en una especie de prolongación de la escuela, organizada por iniciativa casi exclusiva de los padres. Al final, desafortunadamente, la imagen del vivir que se trasmite es la de una existencia dividida entre obligaciones y diversión.
Conviene, por tanto, que los padres valoren con frecuencia qué aportan al crecimiento integral de los hijos las actividades que realizan a lo largo de la semana, y si su conjunto contribuye de modo equilibrado a su descanso y a su formación.
Un horario apretado significa que el hijo hará muchas cosas, pero quizá no aprenderá a administrar el tiempo. Si se quiere que los hijos crezcan en virtudes, hay que facilitarles que experimenten la propia libertad; si no se les da la posibilidad de elegir sus actividades favoritas, o se les impide en la práctica jugar o estar con los amigos, se corre el riesgo de que -cuando crezcan- no sepan cómo divertirse. En esta situación, es fácil que acaben dejándose llevar por lo que la sociedad de consumo les ofrece.
Educar en el uso libre y responsable del tiempo libre requiere que los padres conozcan bien a sus hijos, porque conviene proponerles formas de ocio que respondan a sus intereses y capacidades, que les descansen y diviertan.
Los hijos, sobre todo cuando son pequeños -y es el mejor momento para formarles en este aspecto- están muy abiertos a lo que los padres les presentan; y si esto les satisface, se están sentando las bases para que descubran por sí mismos el mejor modo de emplear los tiempos de ocio.
Evidentemente, esto requiere imaginación por parte de los padres, y espíritu de sacrificio. Por ejemplo, conviene moderar las actividades que consumen un tiempo desproporcionado o llevan al chico a aislarse (como sucede cuando se pasan horas frente al televisor o en internet). Es mejor privilegiar aquellas que permiten cultivar relaciones de amistad, y que le atraen espontáneamente (como suele ser el deporte, las excursiones, los juegos con otros niños, etc.).
JUGAR PARA CRECER
Pero de todas las ocupaciones que se pueden desempeñar en el tiempo libre, hay una que los niños -y no solo ellos- prefieren sobre las demás: el juego.
Resulta natural, porque el juego se asocia espontáneamente a la felicidad, a un lugar donde el tiempo no es pesado, a una vivencia abierta a la admiración y a lo inesperado. En el juego uno muestra su identidad más propia: se implica con todo su ser, con frecuencia más incluso que en bastantes trabajos.
El juego es, ante todo, una prueba de lo que será la vida: es un modo de aprender a utilizar las energías que tenemos a disposición, es un tanteo de capacidades, de lo que podemos realizar. El animal también juega, pero mucho menos que el hombre, precisamente porque su aprendizaje se estabiliza. Las personas juegan durante toda su vida, pues pueden seguir creciendo -como personas- sin limitación de edad.
La naturaleza humana se sirve del juego para alcanzar el desarrollo y la madurez. Jugando, los niños aprenden a interpretar conocimientos, a ensayar sus fuerzas en la competición, a integrar los distintos aspectos de la personalidad: el juego es un continuo reto.
Experimentan reglas, que hay que asumir libremente para jugar bien; se marcan objetivos, y se ejercitan en relativizar sus derrotas. No cabe juego al margen de la responsabilidad, de forma que el juego contiene un valor ético, nos ayuda a ser sujetos morales.
Por eso, lo normal es jugar con otros, jugar «en sociedad». Tan radicado está este carácter social, que incluso cuando los niños juegan solos, tienden a construir escenarios fantásticos, historias, otros personajes con los que dialogar y relacionarse. En el juego los niños aprenden a conocerse y a conocer a los demás; sienten la alegría de estar y divertirse con otros; asimilan e imitan los roles de sus mayores.
Se aprende a jugar, principalmente, en la familia. Vivir es jugar, competir; pero vivir también es cooperar, ayudar, convivir. Es difícil comprender cómo se puedan armonizar ambos aspectos -competir y convivir- al margen de la institución familiar. El juego es una de las pruebas básicas para aprender a socializar.
En definitiva, el gran valor pedagógico del juego reside en que vincula los afectos a la acción. Por eso, pocas cosas unen de un modo más inmediato a padres e hijos que jugar juntos. Como decía San Josemaría, los padres han de ser amigos de sus hijos, dedicándoles tiempo. Ciertamente, a medida que los hijos crecen, habrá que adaptarse.
Pero esto sólo significa que el interés de los padres por el ocio de sus hijos adoptará nuevas formas. Se les puede, por ejemplo, facilitar que inviten amigos a casa, o asistir a las manifestaciones deportivas en las que participan… Iniciativas que, además, permiten conocer a sus amigos, y a sus familias sin dar la errada impresión de que se les quiere controlar, o de que se desconfía.
También se puede, con la ayuda de otros padres, crear ambientes lúdicos en los que se organicen diversiones sanas, y cuyas actividades se desarrollen teniendo en cuenta la formación integral de los participantes. Nuestro Padre promovió desde muy pronto este tipo de iniciativas, en las que se ofrece un ambiente formativo en que los chicos juegan, al tiempo que perciben su dignidad de hijos de Dios, preocupándose por los demás: lugares en los que se les ayuda a descubrir que hay un tiempo para cada cosa y que cada cosa tiene su tiempo, y que en todas las edades -también cuando son pequeños- se puede buscar la santidad, y dejar un poso en las personas que les rodean.
Tomando una expresión de Pablo VI, muy querida por Juan Pablo II, cabría decir que los clubes juveniles son lugares donde se enseña a ser «expertos de humanidad»; por eso, sería una gran equivocación plantear su interés solo en función de los resultados académicos o deportivos que alcanzan.
JUGAR PARA VIVIR
En griego, educación (paideia) y juego (paidiá) son términos del mismo campo semántico. Y es que aprendiendo a jugar se adquiere, a la vez, una actitud muy útil para afrontar la vida.
Aunque parezca paradójico, no sólo los niños tienen necesidad de jugar. Incluso se puede decir que el hombre debe jugar más cuanto más anciano sea. Todos hemos conocido personas a las que la vejez ha desconcertado: descubren que no tienen las fuerzas que tenían antes, y creen que no pueden afrontar los desafíos de la vida.
Una actitud que, por lo demás, podemos encontrar en muchos jóvenes, ancianos prematuros, que parecen carecer de la flexibilidad necesaria para acometer situaciones nuevas.
Por el contrario, probablemente nos hemos relacionado con personas mayores que mantienen un espíritu joven: capacidad de ilusionarse, de recomenzar, de afrontar cada nuevo día como un día de estreno. Y esto aunque a veces posean limitaciones físicas notables.
Estos casos ponen de manifiesto que, a medida que el hombre crece, cobra cada vez más importancia encarar la vida con cierto sentido lúdico. Porque quien ha aprendido a jugar sabe relativizar los logros -éxitos o fracasos- y descubrir el valor del juego mismo; conoce la satisfacción que da ensayar nuevas soluciones para ganar; evita la mediocridad que busca el resultado, pero arruina la diversión. Disposiciones que pueden aplicarse a las cosas «serias» de la vida, a las tareas corrientes, a las nuevas situaciones que, abordadas de otro modo, podrían llevar al desánimo o a un sentimiento de incapacidad.
Trabajo y juego tienen sus tiempos diversos: pero la actitud con la que uno y otro se planean no tiene por qué ser distinta, pues la misma persona es quien trabaja y quien juega.
Las obras humanas son efímeras, y por eso no merecen ser tomadas demasiado en serio. Su valor más alto -como ha enseñado san Josemaría- consiste en que ahí nos espera Dios. La vida sólo tiene sentido pleno cuando hacemos las cosas por amor a Él… mejor aún: en la medida en que las hacemos con Él.
La seriedad de la vida está en que no podemos bromear con la gracia que Dios nos ofrece, con las oportunidades que nos da. Aunque, bien visto, de algún modo, también el Señor se sirve de la gracia para bromear con el hombre: Él escribe perfectamente con la pata de una mesa, decía nuestro Padre.
Sólo la relación con Dios es capaz de dar estabilidad, nervio y sentido a la vida y a todas las obras humanas. El filósofo Platón intuyó esta gran verdad: «es menester tratar seriamente las cosas serias, pero no las que no lo son. Y solo la divinidad es merecedora de toda clase de bienaventurada seriedad, mientras que los hombres somos juguetes inventados por ella; y esto es lo más hermoso que hay en nosotros; por tanto es preciso aceptar esta misión, y que todo hombre pase su vida jugando los juegos más hermosos».
Los juegos más hermosos son los «juegos» de Dios. Cada uno ha de asumir libremente que es un juguete divino, llamado a jugar con el Creador. Y de su mano arrostrar todas las actividades, con la confianza y el espíritu deportivo con que un niño juega con su Padre.
De ese modo, las cosas saldrán antes, más y mejor; sabremos sobreponernos a las aparentes derrotas, porque lo importante -haber jugado con Dios- ya está hecho, y siempre hay otras aventuras que esperan. La Sagrada Escritura nos presenta a la Sabiduría divina proyectando junto a Él, lo deleitaba día a día, actuando ante Él en todo momento, jugando con el orbe de la tierra, y me deleitaba con los hijos de Adán: Dios, que «juega» creando, nos enseña a vivir con alegría, seguros, confiando en que recibiremos -quizá inesperadamente- el regalo que anhelamos, pues todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su designio.