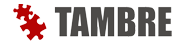«El ideal de los padres se concreta más bien en llegar a ser amigos de sus hijos», decía san Josemaría. Sólo así se crea la confianza que hace posible su educación.
Lo más importante de la educación no consiste en transmitir unos conocimientos o habilidades: es, ante todo, ayudar al otro a que crezca como persona, a que despliegue todas sus potencialidades, que son un don que ha recibido de Dios.
Lógicamente, también es necesario instruir, comunicar contenidos, pero sin perder nunca de vista que educar tiene un sentido que va más allá de enseñar unas capacidades manuales o intelectuales. Implica poner en juego la libertad del educando y, con ésta, su responsabilidad.
De ahí que, en cuestiones de educación, es preciso proponer metas, objetivos adecuados que, dependiendo de cada edad, puedan ser percibidos como algo sensato que da significado y valor a la tarea emprendida.
EDUCAR CON LA AMISTAD
Al mismo tiempo, no se puede olvidar que, especialmente en las primeras fases del crecimiento, la educación tiene una importante carga afectiva. La voluntad y la inteligencia no se desarrollan al margen de los sentimientos y de las emociones. Es más, el equilibrio afectivo es requisito necesario para que la inteligencia y la voluntad se desplieguen; si no, es fácil que se produzcan alteraciones en la dinámica del aprendizaje y quizá, más adelante, desajustes en la personalidad.
Pero, ¿cómo conseguir ese orden y medida en los afectos del niño, y después en los del adolescente y del joven? Quizá nos encontramos ante una de las preguntas más arduas para el quehacer pedagógico, entre otras razones porque se trata de un asunto práctico que incumbe a cada familia. De todos modos, se puede avanzar una primera respuesta: es vital generar confianza.
Padres: no os excedáis al reprender a vuestros hijos, no sea que se vuelvan pusilánimes?(1), recomienda el Apóstol. Es decir, nuestros hijos se volverían temerosos, sin audacia, con miedo a tomar responsabilidades. Pussillus animus: un espíritu pequeño, mezquino.
Generar confianza tiene que ver con la amistad, que es el ambiente que hace surgir una acción verdaderamente educativa: los padres han de procurar hacerse amigos de los hijos. Así lo aconsejaba San Josemaría reiteradamente: No es camino acertado, para la educación, la imposición autoritaria y violenta. El ideal de los padres se concreta más bien en llegar a ser amigos de sus hijos: amigos a los que se confían las inquietudes, con quienes se consultan los problemas, de los que se espera una ayuda eficaz y amable?(2).
A primera vista no es fácil entender qué puede significar “hacerse amigo de los hijos”. La amistad se supone entre pares, entre iguales, y esa igualdad contrasta con la asimetría natural de la relación paterno-filial.
Siempre es mucho más lo que los hijos reciben de los padres que lo que eventualmente pueden llegar a darles. Nunca será posible saldar la deuda que tienen con ellos. Los padres no suelen pensar que se sacrifican por sus hijos cuando de hecho lo hacen; no ven como privación lo que para sus hijos es regalo. Reparan poco en sus propias necesidades o, más bien, convierten en propias las necesidades de sus hijos. Llegarían a dar la vida por ellos y, de hecho, ordinariamente la están dando sin advertirlo. Es muy difícil encontrar una gratuidad mayor entre personas.
Sin embargo, también es verdad que los padres se enriquecen con los hijos; la paternidad es siempre una experiencia novedosa, como lo es la persona misma. Los padres reciben algo muy importante de sus hijos: en primer lugar, cariño, algo que ningún otro podrá darles por ellos, pues cada persona es única; y, además, la oportunidad de salir de sí mismos, de “expropiarse” en la entrega al otro –el marido a su mujer, la mujer al marido, y ambos a los hijos–, y así crecer como personas.
La persona sólo puede hallar su plenitud en el amor. Como enseña el Concilio Vaticano II, «el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás»?(3). Dar y recibir amor es lo único que alcanza a llenar la vida humana de contenido y “peso”: «amor meus, pondus meum», dice San Agustín?(4). Ahora bien, el amor es más vivo en quien es capaz de pasarlo mal por la persona que quiere, que en quien sólo es capaz de pasarlo bien con él.
El amor entraña siempre sacrificio, y es lógico que generar esa atmósfera de confianza y amistad con los hijos lo requiera también. El ambiente de una familia se debe construir, no es algo que uno se encuentre dado. Esto no implica que se trate de un proyecto difícil, o que requiera una especial preparación: supone estar atento a los pequeños detalles, saber manifestar en gestos el amor que se lleva dentro.
El entorno familiar se relaciona en primer lugar con el cariño que se tienen y muestran los esposos: podría decirse que el cariño que reciben los hijos es la sobreabundancia del que se muestran los padres. De ese ambiente viven los niños, aunque quizá lo perciben sin ser conscientes de su existencia.
Lógicamente, esa armonía se vuelve aún más importante cuando se trata de acciones que afectan directamente a los hijos. En el campo de la educación, es capital que los padres marchen al unísono: por ejemplo, una medida tomada por uno de los dos, debe ser secundada por el otro; si la contraría, se educa mal.
También los padres han de educarse entre sí, y educarse para educar. Un padre y una madre maleducados difícilmente serán buenos educadores. Han de crecer cuidando su vinculación matrimonial, mejorando sus virtudes. Buscando juntos refuerzos positivos para los hijos.
EDUCAR PARA LA AMISTAD
La confianza es el “caldo de cultivo” de la amistad. Y la amistad, a su vez, crea un ambiente amable y confiado, seguro, sereno; genera un clima que no sólo hace posible una adecuada comunicación entre los cónyuges, sino que facilita también el intercambio con los hijos y entre los hijos.
En este sentido, son distintos los conflictos entre los cónyuges que entre los hermanos. Es frecuente, y hasta normal, que haya peleas entre éstos; todos, de un modo u otro, competimos por los recursos, más aún si son limitados: cada hermano querría ir siempre de la mano de su madre, o en el asiento delantero del coche, o ser el preferido de su padre, o ser el primero en desempaquetar el juguete nuevo. Pero esas riñas pueden resultar también muy educativas y ayudar a la socialización. Dan a los padres ocasión para enseñar a querer el bien del otro, a perdonar, a saber ceder o a mantener la posición, si es necesario. Las relaciones con los demás hermanos, bien enfocadas, hacen que el cariño natural a la propia familia refuerce la educación en virtudes, y forja una amistad que durará toda la vida.
Pero en la familia también hay que plantear cómo se refuerza la amistad entre los cónyuges. Con frecuencia, las discusiones en el seno del matrimonio suelen estar originadas por defectos en la comunicación. Las causas pueden ser muy variadas: una distinta forma de ver las cosas, haber permitido que la rutina se adueñe del día a día, dejar que salga a flote un momento de mal humor… En cualquier caso, se ha perdido el hilo del diálogo.
Es preciso examinarse, pedir perdón y perdonar. Si tuviera que dar un consejo a los padres, les daría sobre todo éste: que vuestros hijos vean –lo ven todo desde niños, y lo juzgan: no os hagáis ilusiones– que procuráis vivir de acuerdo con vuestra fe, que Dios no está sólo en vuestros labios, que está en vuestras obras; que os esforzáis por ser sinceros y leales, que os queréis y que los queréis de veras?(5).
Lo que esperan los hijos de los padres no es que sean muy inteligentes o especialmente simpáticos, o que les den acertadísimos consejos; ni tampoco que sean grandes trabajadores o les llenen de juguetes, o les permitan gozar de estupendas vacaciones.
Lo que los hijos desean de verdad es ver que sus padres se quieren y se respetan, y que los quieren y los respetan; que les dan un testimonio del valor y del sentido de la vida encarnado en una existencia concreta, confirmado en las diversas circunstancias y situaciones que se suceden a lo largo de los años?(6).
Ciertamente, como decía San Josemaría, la familia es el primer negocio y el más fecundo de los padres, si se lleva con criterio. Supone un empeño constante por crecer en la virtud, y un esfuerzo ininterrumpido para no bajar la guardia. La dificultad está en cómo conseguirlo: ¿cómo dar un testimonio válido del sentido de la vida?; ¿cómo mantener en cada momento una conducta coherente?; en definitiva, ¿cómo educar para la amistad o, dicho de otro modo, para el amor, para la felicidad?
Ya se ha apuntado que el mismo amor que los cónyuges se manifiestan y saben dar a los hijos responde en parte a estas preguntas. Además, hay dos aspectos de la educación especialmente significativos en vistas al crecimiento de la persona y a su capacidad de socialización y, por tanto, referidos directamente a su felicidad. Motivos heterogéneos, pero cada uno relevante a su manera.
El primero, que en ocasiones no se valora suficientemente, es el juego. Enseñar al hijo a jugar supone tantas veces sacrificio y dedicación de tiempo, un bien escaso que todos queremos exprimir, también para descansar.
Sin embargo, el tiempo de los padres es uno de los más grandes dones que el hijo podrá recibir; es muestra de cercanía, un modo concreto de amar. Sólo por esto, el juego ya contribuye a generar un ambiente de confianza que desarrolla la amistad entre padres e hijos. Pero además, el juego crea actitudes fundamentales que están en la base de las virtudes necesarias para afrontar la existencia.
El segundo campo es el de la personalidad misma: el modo de ser del padre y de la madre, en su diversidad, templan el carácter y la identidad del niño o de la niña. Si los padres están presentes e intervienen positivamente en la educación de los hijos –sonriendo, preguntando, corrigiendo, sin desánimos–, les enseñarán, casi como por ósmosis, un modelo de ser persona, de cómo comportarse y enfrentar la vida.
Si luchan por ser mejores, por escuchar, por mostrarse alegres y amables, ofrecen a sus hijos una respuesta gráfica a la pregunta sobre cómo llevar una existencia feliz, con los límites de aquí abajo.
Esta influencia llega a lo más profundo del ser, y su importancia e implicaciones sólo se aprecian a medida que pasa el tiempo. En los modelos que padre y madre ofrecen, el hijo descubre qué aporta ser hombre o ser mujer en la configuración de un verdadero hogar; descubre también que la felicidad y la alegría son posibles gracias al amor mutuo; aprecia que el amor es una realidad noble y elevada, compatible con el sacrificio.
En definitiva, de modo natural y espontáneo, el ambiente familiar hace que el hijo ponga en su vida los puntos firmes que le ayudarán a orientarse para siempre, a pesar de las desviaciones que puedan imperar en la sociedad. La familia es el lugar privilegiado para experimentar la grandeza del ser humano.
Todo lo dicho constituye un aspecto peculiar de ese amor sacrificado de los padres. Por un lado, han experimentado la alegría de perpetuarse. Por otro, constatan el crecimiento de quien poco a poco va dejando de ser parte de ellos para ser, cada vez más, él mismo.
También los padres maduran como padres en la medida en que ven con alegría crecer a sus hijos y depender menos de ellos. A partir de unas raíces vitales –que siempre permanecerán– se va operando el paulatino y natural desgajamiento de una nueva biografía que se despliega inédita, y que puede no corresponder a las expectativas que se alimentaron, incluso antes del nacimiento.
La educación de los hijos, su crecimiento, su maduración, hasta su independencia, se afrontará con más facilidad si el matrimonio fomenta también un ambiente de amistad con Dios. Cuando la familia se sabe una iglesia doméstica?(7), el niño asimila con sencillez algunas prácticas de piedad, pocas y breves, aprende a colocar al Señor en la línea de los primeros y más fundamentales afectos; aprende a tratar a Dios como Padre y a la Virgen como Madre; aprende a rezar, siguiendo el ejemplo de sus padres?(8).
J.M. Barrio y J.M. Martín
——————————–
1. Col 3, 21.
2. San Josemaría, Es Cristo que pasa, n. 27.
3. Conc. Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, n. 24.
4. San Agustín, Confesiones, XIII, 10.
5. San Josemaría, Es Cristo que pasa, n. 28.
6. Ibid.
7. Cfr. 1 Co 16, 19.
8. San Josemaría, Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, n. 103.